Es un reproche que escuché en la punta oriental de Cuba. Con cierto recochineo, te soltaban: “¿Eso es lo que nos hemos perdido por renunciar al capitalismo? ¿Ser otra Jamaica?”. Sus vecinos de Cuba tienden a pensar en Jamaica como un Estado fallido, sometido a una despiadada violencia y monstruosas desigualdades sociales. Un caso perdido, incluso en la época en que Cuba exportaba revoluciones.
Los duros datos: tres millones de habitantes, con una tercera parte sobreviviendo en una pobreza sin esperanzas. Una emigración que empequeñece incluso al exilio cubano. En contra de su lema oficial (“de mucha gente, una sola”), Jamaica sufre insoportables fracturas sociales, raciales y sexuales; la situación de sus mujeres convertiría a cualquier observador sensible en feminista radical.
En lo económico, depende del turismo, cuyo modelo principal —enclaves playeros muy protegidos— apenas reparte riqueza. Su bauxita depende de las incertidumbres del mercado mundial. En agricultura, su producto más valorado —la ganja, la hierba fumable— se exporta en la clandestinidad.
Con todo, Jamaica posee una historia de éxito única, prolongada durante los 52 años de independencia: su música. Una creación colectiva que no sólo ha forjado la identidad del país: se practica en todos los rincones del planeta. La productividad musical de Jamaica supera todo lo imaginable: en 1997, la Rough Guide calculaba que la industria local había generado unos cien mil discos en menos de medio siglo. Una cifra sospechosamente redonda, aunque quizás razonable teniendo en cuenta que la mayoría de las referencias jamaicanas son discos simples, con una canción por cada cara (frecuentemente, la misma canción en versiones diferentes) y tiradas mínimas.
El libro de Lloyd Bradley que ahora se traduce tiene fecha de 2001. Y el subtítulo original era When reggae was king, es decir, Cuando el reggae era el rey. Una manera elegante de avisar de que el autor cree que lo que ha venido después de —digamos— 1985 no es descendencia legítima del reggae o, en todo caso, no digna de su pedigrí. Un punto polémico, como pueden imaginar.
La musicología del reggae ha sido obra de aficionados obsesivos, generalmente blancos e ingleses. De hecho, esta edición se abre con 20 páginas de prólogo semibiográfico del traductor, Tomás Cobos. Una aportación iluminadora, pero que no compensa la ausencia de índices. Entramos en una jungla, donde incluso se plagian los seudónimos con (o sin) leves variaciones. Identificar nítidamente a cada protagonista resulta esencial en una música que practica la eliminación de títulos e intérpretes para facilitar la ventana de exclusividad para los sound systems.
Lloyd Bradley sitúa al sound system (simplificando, discoteca móvil) como el indispensable campo de pruebas donde se aceptan o rechazan las innovaciones, el motor del cambio perpetuo de la música popular jamaicana. El reggae es un producto esencialmente fonográfico: puede escenificarse en directo fácilmente si el protagonista es un toaster (también conocido como deejay, aunque su función no sea pinchar discos, labor reservada al selector) o un vocalista. Aunque siempre ha contado con excepcionales instrumentistas de estudio, en Jamaica no abundan las bandas de directo, que generalmente se organizan para atender la demanda exterior.
El acierto de Bradley consiste en encajar la trayectoria de la música jamaicana dentro de las circunstancias sociopolíticas del país. Así, el vigoroso ska adquiere sentido como parte del optimismo generado por la independencia; el rocksteady respondía a un bajón de las expectativas, que empujó a la introspección y el emparejamiento.
Cuando brotó el reggae, Jamaica se miró en el espejo y se reafirmó en su negritud, agriada por el recuerdo de la esclavitud y la opresión colonial. En la calle, la contienda política pasaba de los argumentos a las armas automáticas, proporcionadas por la CIA, Castro o los narcos. Ante la evidencia del desastre, resultaba más atractiva la doctrina de los rastas, una flexible secta que justificaba el sacramento de la marihuana y una opción vital más saludable (la comidaital).
El reggae y sus predecesores se desarrollaron en la versión tropical del capitalismo salvaje. Los propietarios de los medios de producción, inicialmente empresarios sin cultura musical, tenían a su disposición una inmensa reserva de talento. Músicos y cantantes aceptaban trabajar a destajo: una cantidad fija por cada tema. Desconocían conceptos como las royalties o los derechos de autor.
Una de las tretas para ampliar la plusvalía consistía en incluir en la cara B una interpretación instrumental de la canción que ocupaba la cara A. Esa tacañería desembocó, gracias a productores imaginativos como Lee Perry o King Tubby, en una forma inédita: el dub, que reinventó el estándar de mezcla definitiva y ha sido asumido entusiásticamente por las vanguardias occidentales.
Esa sobreexplotación mejoró cuando el reggae empezó a cosechar éxitos fuera de la isla, primero en Reino Unido y, con la figura de Bob Marley, a escala global. Lloyd Bradley no pierde mucho tiempo con el Marley ascendido a rock star, aunque sí destaca una paradoja: mientras Bob era venerado en Jamaica (lo que no impidió que se le intentara asesinar), los elepés que financiaba Island Records no conectaban demasiado con los jamaicanos.
Así que puede que la entrada de dinero incidiera negativamente en la evolución de la música jamaicana. Los años setenta y parte de los ochenta vieron el apalancamiento del roots reggae, con sus letras concienciadas y rastafarianas; también prosperó un reggae más pop, apto para el consumo internacional. Para establecerse internacionalmente, convenía prolongar las fórmulas, algo contrario a la dinámica de los sound systems.
La reacción fue brutal, aunque fiel a la lógica de la creatividad jamaicana: el aprovechamiento de recursos elementales, la plasticidad de las grabaciones, la guerrilla discográfica. Con la entrada de la tecnología musical, comenzando por los cacharritos Casio, se abarataron las grabaciones, que terminaron siendo digitales. Sin instrumentistas, el mensaje también se simplificó: se canturreaba, se potenciaba la slackness (los contenidos sexuales), se celebraba la cultura de las armas, incluso se daba rienda suelta a la homofobia. Los deejays jamaicanos, que fueron inspiración para el primer hip-hop, sintonizaron con la era del gangsta rap y la estética bling.
Es el actual ragga, también denominado dancehall, lo que Lloyd Bradley prefiere no cubrir. Y se comprende. A diferencia de los afables músicos veteranos que entrevista, estas criaturas llevan pistolas, espesan su patois y no tienen gran urgencia por complacer a lo Marley. Sus vídeos destacan por las nalgas de las bailarinas, cuyos movimientos desafían las leyes de la física y la anatomía. Y eso, urge reconocerlo, también es Jamaica.
Bass culture. La historia del reggae. Lloyd Bradley. Traducción de Tomás Cobos. Acuarela y A. Machado. Madrid, 2014. 420 páginas. 22 euros
FUENTE: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407766300_101149.html











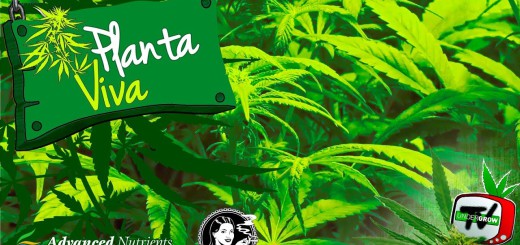

Comentarios recientes